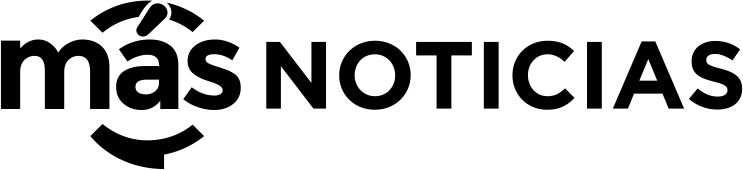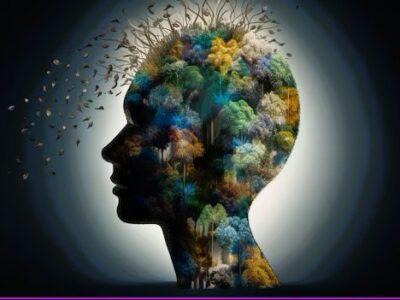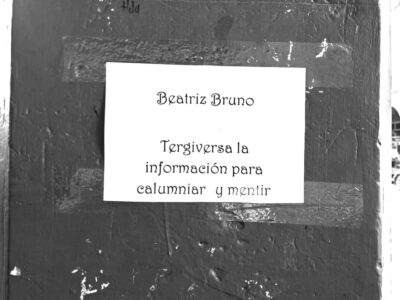Por: Mauricio Hernández Mendoza.
El pasado 4 de mayo el Banco de México publicó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado consultados entre el 23 y el 29 de abril. El resultado, en lo general, refleja un profundo deterioro de las expectativas sobre el desempeño de la economía mexicana comparadas con las expectativas de la encuesta de uno y dos meses previos.
En la encuesta publicada en marzo, y aún sin suficiente información de lo que podrían representar las medidas de aislamiento social en términos de parálisis de la producción y la demanda de bienes y servicios, los especialistas consultados por el Banco de México aún esperaban un crecimiento de la economía mexicana del 0.91% en el 2020. En la encuesta publicada en Abril, la expectativa se deterioró hasta el -4.9% y para la encuesta publicada el 4 de mayo el pronóstico se redujo hasta -7.2%. En solo 60 días la expectativa de crecimiento económico se deterioró en más de 8 puntos porcentuales. Este pronóstico es congruente con el publicado por Citibanamex el 21 de abril que muestra las expectativas de diversas instituciones financieras y cuya mediana resultó en -7.5%.
Para dimensionar lo que significa una tasa de crecimiento negativa de 7.2% para la economía de nuestro país, podríamos compararla con la tasa observada en 1995, cuando por efecto de la llamada crisis “del efecto tequila” el crecimiento económico mostró una tasa de -6.3% que provocó que en el país se perdieran millones de empleos –algunas estimaciones hablan de hasta 5 millones de fuentes perdidas- dejando un deterioro profundo y doloroso en el patrimonio y bienestar de millones de familias mexicanas con un aumento del 79% en la población que mostraba condiciones de pobreza alimentaria teniendo que transcurrir 10 años, hasta el 2005, para volver a observar los mismos niveles absolutos de pobreza que teníamos en 1994.
¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir para recuperar el terreno perdido en el 2020?
En la misma encuesta publicada por el Banco de México, se reporta que las expectativas de largo plazo son también pesimistas; los especialistas estiman que en el 2021 la economía crecerá apenas 2.52% y en el 2022 solo el 2.21%. Con estos datos es sencillo hacer algunos cálculos para llegar a una decepcionante conclusión; a este ritmo, el valor de los bienes y servicios producidos en México en 2019 no se observará sino hasta el 2023, siempre y cuando la economía crezca en este año al 2.92% lo cual tampoco se antoja fácil. Si en el 2023 México no crece a ese ritmo, será hasta el 2024 cuando el país muestre el ritmo de actividad que vimos en el 2019, año en el que por cierto la economía ya había producido 0.9% menos que en el 2018.
Lo anterior significa que el SARS-CoV-2, junto con la caída en los precios del petróleo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y una serie de decisiones erráticas en la construcción de un ambiente de confianza y certeza para las inversiones, le costará a México alrededor de 5 años perdidos en materia de crecimiento económico.
Pero hay un cálculo que resulta aún más decepcionante; el del PIB per cápita de los mexicanos. Este indicador se interpreta como una aproximación del ingreso promedio de cada mexicano (advirtiendo que el PIB per cápita no reconoce la desigual distribución de la riqueza) y también se interpreta como un indicador de productividad de la población en un país.
Si se consideran las estimaciones para el crecimiento de la población que realiza la plataforma de negocios Statista, podemos esperar que en el 2020 seremos 127.09 millones de mexicanos, 128.23 millones en el 2021, 129.35 en el 2022 y 130.42 en el 2023. Con este ritmo de crecimiento de la población y el ritmo esperado de crecimiento económico, el PIB per cápita caerá 8.05% en el 2020, y comenzará a recuperarse lentamente en el 2021 y 2022. Si el ingreso promedio de los mexicanas logran sostener a partir del 2022 el ritmo de crecimiento esperado en ese año, será hasta el año 2026 cuando el PIB per cápita muestre el mismo nivel que tuvo en el 2019; habrán de transcurrir 7 años antes de que los mexicanos observen el ingreso promedio que observaron en el 2019.
¿Cómo evitar que el deterioro se profundice?
La lección que a México dejaron las crisis de 1994-1995 y 2008-2009 es que si una crisis de producción evoluciona hacia una crisis financiera, por efecto del deterioro de la capacidad de cumplir compromisos financieros por parte de las familias, las empresas y los gobiernos, no solo se profundiza la pérdida de empleos sino que la recuperación de ellos es más lenta.
Hoy se deben de generar las políticas económicas suficientes para defender la mayor cantidad de empleos posible; cada familia que conserve su fuente de ingresos seguirá produciendo, consumiendo y pagando sus compromisos, contribuyendo con ello a recuperar lo más pronto posible el flujo circular del dinero en la economía. Por el contrario, cada empleo perdido significa pérdida de productividad, competitividad, caídas en la demanda agregada, acumulación de carteras vencidas, deterioro en el nivel de vida y un profundo dolor social a causa de todo ello.
Es imperante, a partir de la política fiscal, fortalecer el capital de trabajo de las empresas para que estas puedan sostener sus nóminas y para ello el diferimiento de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta, y otros impuestos como por ejemplo los locales, es una medida expedita y eficiente; se requiere, por otro lado, lograr las transferencias directas a familias que hoy ya se encuentran sufriendo una crisis de la dignidad humana, con hambre y sin acceso a los satisfactores básicos como el agua.
Desde el punto de vista de la política monetaria, la inyección de liquidez al sistema a través de la recompra de títulos gubernamentales y el abaratamiento del dinero a través del manejo de la tasa de interés de referencia podrán contribuir a acelerar el proceso de recuperación como medidas anticíclicas expansivas.
Más allá de las cifras, de la teoría económica, de las lecciones aprendidas del pasado y de la polarización social en la que hoy se encuentra sumido México, hay seres humanos, familias que hoy no podrán tener un alimento caliente en la mesa. ¿Qué está dispuesto hacer un padre o una madre de familia para evitar que sus hijos o sus adultos mayores sientan hambre? La respuesta nos debe de horrorizar a todos y nos debe de motivar a ponernos en acción para contribuir desde cada una de nuestras posiciones. Porque más allá de las tasas negativas de crecimiento económico lo que está en juego es la propia dignidad de la condición humana.
Mauricio Hernández es Licenciado en Economía; tiene maestrías en Finanzas, Mercadotecnia y Comercio Exterior. Es Doctor en Ciencias Administrativas. Es especialista en planeación estratégica y planeación financiera con experiencia en diversos sectores. Docente e investigador en diferentes Universidades de México.